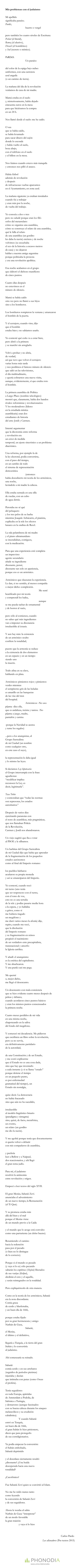Trascrizione ai sensi della normativa sull'accessibilità web
Mis problemas con el judaísmo
Mi apellido
significaba paraíso.
Pardés,
huerto o vergel
pero también los cuatro niveles de Escritura:
Peshat (el literal),
Remez (el alusivo),
Derash (el homilético)
y Sod (secreto o místico).
PaRDéS.
Un paraíso
del color de la espiga bajo nubes
uniformes, con una carretera
azul anguila
(o un camino de tierra).
La mañana del día de la revolución
veníamos de casa de mi madre.
Mamá estaba en el suelo
y, misteriosamente, había dejado
cincuenta euros en la mesa
para que hiciéramos la compra
en un 24 h.
Nos llamó desde el suelo: me he caído.
O sea
que se había caído,
se había levantado
para sacar dinero del cajón
donde lo esconde
y había vuelto al suelo,
boca abajo,
con el teléfono en el suelo
y el billete en la mesa.
Nos fuimos cuando estuvo más tranquila
y entonces nos pilló el atasco.
Había fútbol
además de revolución
y después
de infructuosas vueltas aparcamos
en el Ayuntamiento, en zona azul.
La mañana siguiente ya estaban instalados
cuando fui a trabajar
y eran más por la noche,
de vuelta del trabajo.
Yo conocía a dos o tres
pero no saludé porque eran los filó-
sofos del metarrelato:
cómo se organiza una asamblea,
cómo se construye el relato de una asamblea,
qué le falla al relato
de una asamblea (un gordito
les daba la razón) etcétera y de noche
volvimos (se escuchaba
el eco de la historia a escasos metros
de casa) y no dejaron
hablar a nuestra amiga argentina
porque politizaba la protesta
y era una revolución apolítica.
Esa noche acabamos en el grupo
que elaboró el dichoso manifiesto
de cinco puntos.
Cuatro días después
no estuvimos en el
minuto de silencio.
Mamá se había caído
otra vez pero no llamó a sus hijos
sino a los bomberos.
Los bomberos rompieron la ventana y atrancaron
el bombín de la puerta.
Y el cerrajero, cuando vino, dijo
que el bombín
estaba bien y no sabíamos usarlo.
Yo contesté qué coño va a estar bien,
pero abrió a la primera
y se marchó sin arreglarlo.
Volví a probar y no abría,
de verdad,
así que tuvo que volver el cerrajero
varias horas más tarde
y nos perdimos el famoso minuto de silencio
que salió en las televisiones,
el día multitudinario,
y quería cobrarnos una nueva visita,
aunque, evidentemente, sí que estaba roto
el bombín.
La primera asamblea de Política
a Largo Plazo (nombre teleológico)
mostró que, claramente, había dos bandos
rivales: reformistas y revolucionarios.
Y los moderadores (líderes
en la estudiada mística
asamblearia) eran dos
estudiantes de historia
del arte: Jordi y Carmen.
Intenté argumentar
que la dicotomía entre reforma
y revolución era
un error de medida
temporal, un ajuste sincrónico a un problema
diacrónico.
Una reforma, por ejemplo la de
la ley electoral, podía convertirse,
con el paso del tiempo,
en un cambio de todo
el sistema de representación
democrática
(entonces
había descubierto mi teoría de los armónicos,
una noche,
lavándole a mi madre la cabeza.
Ella estaba sentada en una silla
de ruedas, con un cubo
de agua detrás.
Peroraba no sé qué
del peluquero
y los tres pelos de su barba
mientras Joaquín Achúcarro, el pianista,
explicaba en la tele los efectos
lunares en la ondina de Ravel.
La rala pelambrera de mi madre
y el piano ultramundano
se incendiaban, contiguos,
con la medicación.
Para que una experiencia esté completa
un imprevisto
agente secundario
añade su ingrediente
disonante, pensé,
disonante tan solo en apariencia,
porque eso es un armónico.
Armónicos que clausuran la experiencia.
Le dan, si no sentido, al menos compañía
o mejor dicho: complexión.
Me sentí
beatificado por mi teoría
y comprendí los haiku,
aunque
se me pueda tachar de ornamental
y de horror al vacío,
pero sólo al comienzo, cuando
no sabes qué más ingredientes
van a imponer su disonancia
irreductible al éxtasis.
Y aun hay más: la existencia
de un armónico oculto
confiere la tonalidad,
puesto que la armonía se reduce
a la existencia de dos elementos
en un espacio y en un tiempo
siendo uno
la muerte.
Todo afina en su clave,
hablando en plata.
Armónicos: pimientos rojos y pimientos
verdes mientras
el sempiterno gris de las heladas
es amarillo en las banquetas
de las vías del tren
del hospital.
Armónicos: -No uso
pijama -dice ella,
que es andaluza, treinta y tantos. -No
pijama a juego, madre,
pantalón y camisa
-porque la Navidad se acerca
y teme los regalos)
...pero a los anarquistas, al
Grupo Surrealista
de mi Ciudad (un nombre
como cualquier otro,
en este caso el suyo),
la representación le daba igual
y lo mismo las leyes.
Si decíamos Ley hipotecaria
el Grupo interrumpía con la frase
aguafiestas:
“modificar implica
reconocer la Ley, es
decir, legitimarla”.
Tasa Tobin
y contestaban que “todas las normas
son represoras, los estados
autoritarios.”
Después de varios días
ejercitando paranoias con
el resto de asambleas, más pragmáticas,
que nos llamaban Policía
de la Revolución,
Carmen y Jordi nos abandonaron.
Un viejo sugirió que iba a votar
al PSOE y le silbamos.
Un barbitas del Grupo Surrealista
de mi Ciudad dijo que había que aprender
de la fragmentación de los pequeños
estados autónomos
como al final del Imperio romano:
los pueblos bárbaros
acuñaron su propia moneda
y así se emanciparon del Imperio.
Yo contesté, cuando tocó
mi turno (uno tenía
que ser respetuoso con el turno,
con el tono de voz,
esto no es una tertulia
de la tele y podías pasarte media hora
a la espera, y yo hablaba
a gritos, como si
me hubiera tragado
un megáfono y
me duró varios meses la afonía) dije,
repito, cuando me tocó,
que la disolución
del Imperio romano
y su fragmentación en reinos
propició el nacimiento
de un verdadero ente precapitalista,
transnacional y amorfo:
la Iglesia católica.
Y añadí: el anarquismo
es la estética del capitalismo.
Y me abuchearon.
Y una punki casi me pega.
Me quemé
o, mejor dicho,
me llegó el desencanto.
Un desencanto con mala conciencia
que se hizo evidente cuatro meses después de
peleas y debates,
cuando acordaron cinco puntos básicos
y eran los mismos puntos consensuados
la primera noche.
Cuatro meses perdidos de mi vida
en una misma noche,
chapoteando en la saliva
del fondo del megáfono.
Y comenzó mi decadencia. Me pidieron
que escribiera un libro sobre la revolución,
pero ya no servía,
era definitivamente partidario
de la autoridad,
de una Constitución y de un Estado,
y me costó explicarme
que el Estado no es una cosa dada,
sino que hay que inventarlo
a cada instante (y si se llama “estado”
porque detiene el tiempo
en un pequeño punto,
es por enfermedad
gramatical del tiempo), un
Estado sin nostalgia,
quise decir. La democracia
no había fracasado
sino que aún no ha sucedido,
irreductible
al modelo lingüístico binario
(paradigma y sintagma)
sino, quizá, de facto, metafórica,
un evento,
un relato (un gordito
me dio la razón).
Y me agobié porque tenía que documentarme
si quería volver a debatir
con mis compañeros de asamblea,
y prefería
leer a Bellow y a Naipaul,
dos reaccionarios, y ahí llegó
el gran tema judío.
Para mí, el judaísmo
resolvió la antinomia
entre revolución y origen.
Empecé a leer textos del siglo XVII.
El gran Mesías, Sabatái Zeví.
anunciaba el advenimiento
de un nuevo tiempo, la Restauración
(el Ti Qun).
Y su promesa estaba más
allá del bien y el mal
porque el Mesías viene
de un mundo previo a la Caída
y el mundo que lo acoge está convulso
como una parturienta (un dolor bueno).
Resumiendo: el camino
hacia la redención
pasa por el pecado
(o bien no lo distingue
de lo correcto).
Porque si el mundo es pecado
(y vaya si lo es) sólo pecando
saltarán los espíritus (Shejiná) liberados
de sus vasijas (Kelipot),
abolirán el esto y el aquello,
y serán reintegrados en la totalidad.
Pero expliquémoslo de otra manera.
Como en la teoría de los armónicos, Sabatái
era la nota discordante.
Comía grasa
de cerdo y blasfemaba,
y un buen día de 1666,
porque estaba fijado
por su gran hermeneuta y amigo
Nathán de Gaza,
Sabatái,
el Mesías,
el último y el definitivo,
llegaría a Turquía, a la tierra del gran
Sultán y lo convertiría
al judaísmo.
Ahí comenzaría su reinado.
Sabatái
comía cerdo y en sus arrebatos
(seguidos de períodos pietistas)
injuriaba y decían
que intimaba con putas (como Oseas
el profeta).
Tenía seguidores
en toda Europa, apátridas
de Amsterdam a Podolia, de
Salónica a Turingia,
y detractores (aunque fascinados
con su buena cabeza durante los ataques
melancólicos y su erudición
cabalística).
Y cuando Sabatái
entró en Turquía,
un buen día de 1666,
el gran Sultán lo hizo prisionero,
dicen que para protegerlo
de sus correligionarios.
Ya podía empezar la conversión:
el Sultán embobado,
Sabatái deprimido
y el desenlace ciertamente resultó
¿disonante? ¿Una huida
desesperada hacia una nueva
tonalidad?
¿Cacofónico?
Fue Sabatái Zeví quien se convirtió al Islam.
No me he reído nunca tanto
como leyendo
la conversión de Sabatái Zeví
y de sus seguidores.
Ahora le tocaba al sabio
Nathán de Gaza “interpretar”
de un modo favorable
la gran traición
y vaya si lo hizo.
"Los allanadores" (Pre-textos 2015)